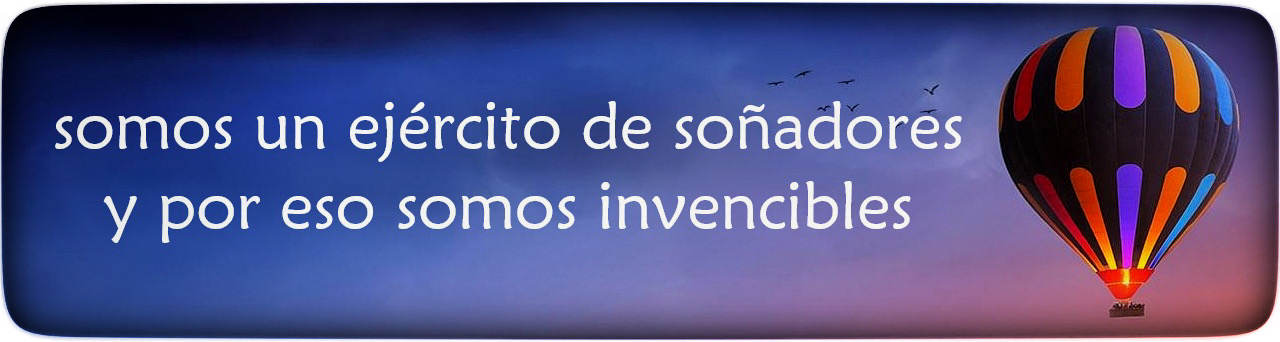Hay una orquesta en mi cabeza que toca solo para mí, a tempo de adagio y toque meloso. En los buenos tiempos tocaba afinada y coordinada. Hasta había dos bailarines que cuando bailaban vals parecían flotar sobre el escenario.
Un día el director perdió la batuta y se fue a un rincón. Desde allí escuchaba tranquilo siguiendo el ritmo con el pie. No lo hacía mal, teniendo en cuenta que no miraba a los músicos ni sacaba las manos de los bolsillos.
Pero desde ese día, la orquesta toca a tientas, sin partitura. Desafinada, suena desafiante. Desafortunada.
Y, como la del Titanic, tan solo a un estribillo de hundirse.
Los bailarines ya no bailan, solo huyen el uno del otro. A menudo se lanzan un atril, el arco de un violinista o la batuta del director.
Hoy desperté extrañado. Todo estaba en silencio. Me asomé tras el telón.
Los músicos estáticos.
El director cabizbajo.
Los bailarines agotados.
Así que me puse a tararear una vieja canción.
Alguien tiene que seguir con el ritmo.
Aunque sea el silencio el único que escuche.